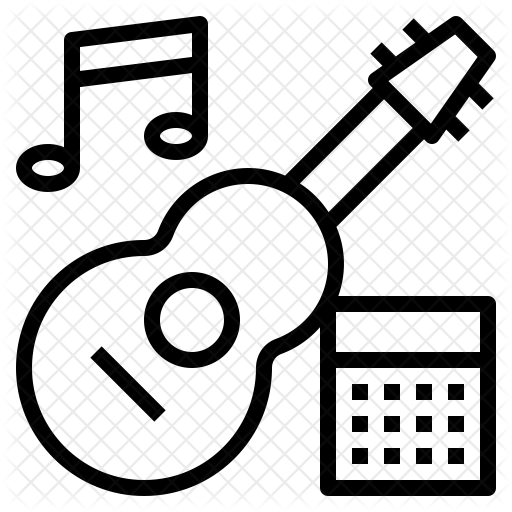Cuando sólo has vivido una década, la siguiente se extiende ante ti como una aparente eternidad. Para los mayores que te crían, sucede en un abrir y cerrar de ojos. Los creadores de documentales Itab Azzam y Jack MacInnes mantienen ambas perspectivas en su película «One in a Million», donde trazan cambios vastos y desorientadoramente rápidos en la vida de una joven refugiada siria alejada de su pasado e insegura de su futuro, y en el presente, creciendo más rápido de lo que sus padres igualmente desconectados pueden soportar. Después de conocer a Israa, su protagonista de 11 años, por primera vez en 2015, cuando ella y su familia acababan de ser desplazados de su hogar en Alepo, Azzam y MacInnes pasan diez años completos siguiéndola a través de varias etapas de alienación y adaptación cultural, junto con las pruebas más universales de la adolescencia.
La película resultante es a la vez una conmovedora adición a la verdadera biblioteca de documentales sobre la crisis migratoria de Europa que se ha acumulado durante la última década, y un ejemplo inusual y de alto riesgo de un estudio acelerado sobre la mayoría de edad, ese fascinante subgénero que abarca series como la serie de no ficción «7 Up» de Michael Apted y «Boyhood» de Richard Linklater en el cine narrativo, a medida que su joven sujeto humano crece de manera constante y turbulenta ante nuestros ojos. A pesar de las circunstancias irregulares bajo escrutinio, esta es una producción muy pulida y emocionalmente accesible, que seguramente llegará a una audiencia televisiva significativa cuando se transmita en Frontline de PBS y Storyville de la BBC luego de su estreno en la competencia de Sundance.
“Uno en un millón” comienza hacia el final del viaje de Israa, cuando la joven de 21 años regresa a la Siria de 2025 después de la caída del régimen de Assad, boquiabierta ante las esqueléticas calles bombardeadas de Alepo, un lugar del que sólo ha albergado recuerdos de la infancia, todavía pulidos por diez años de ausencia. Es un regreso catártico, aunque sigue siendo ambiguo si se trata de un regreso al país o no: después de años de vida como refugiado en Europa, Israa descubre que es posible sentirse extranjero en su tierra natal. Volvemos al primer encuentro de los cineastas con Israa y su familia, en las aceras de Izmir, Turquía, en 2015, poco después de su huida inicial desde Siria. Vendiendo cigarrillos en la calle para comprar comida para sus hermanos, la preadolescente es incansablemente optimista, esperando un paso inminente a Alemania.
Su padre, Tarek, de mediana edad, es bastante más prudente. «Estoy jugando con la vida de mis hijos», admite ante los realizadores, quienes parecen ganarse la confianza y la apertura de la familia desde el principio del proceso, hasta el punto de que Israa, al ver a sus padres pelear, se presenta inmediatamente al equipo de filmación con la esperanza de poner fin al conflicto. Hay más tensión de la que parece inicialmente en el matrimonio entre Tarek y la madre de Israa, Nisreen, una presencia tímida ante las cámaras en los primeros años del rodaje, que se siente mucho más capacitada para hablar por sí misma a medida que se adapta a un estilo de vida europeo.
Al llegar a Alemania, la dinámica familiar cambia aún más: Nisreen e Israa pronto abrazan la independencia que disfrutan las mujeres en su nuevo entorno, mientras Tarek se retira a una mentalidad de patriarcado conservador y resentido. Sin embargo, como podría esperar cualquiera que haya criado a un adolescente, el arco de cambio de Israa no es una curva suave, ya que oscila entre una rebelión abiertamente occidentalizada y una aceptación más sabia de sus raíces islámicas, particularmente cuando un novio mayor, su compañero refugiado sirio Mohammed, entra en escena.
A medida que Israa se acerca a la edad adulta, se distancia resueltamente de Tarek, revelándolo como un abusador inestable, pero de manera más pasiva se distancia de la influencia de su madre liberada, quien se resiste a idealizar cualquier aspecto de su pasado sirio. Nisreen comprende la nostalgia de su hija, pero se niega a compartirla. “Ella no experimentó lo que yo experimenté”, dice secamente en una de las entrevistas finales de la película, todas filmadas, iluminadas y estilizadas con precisión para marcar los cambios de apariencia y punto de vista de los participantes. (La Nisreen que vemos al final de la película, perfectamente maquillada con un hijab turquesa que resalta sus lentes de contacto azul pálido, es una presencia muy diferente de la figura modesta y reservada que muestra al principio).
Azzam y MacInnes, un matrimonio de Siria y el Reino Unido respectivamente, están bien posicionados para abordar estas complejas confrontaciones culturales con tacto y empatía, aunque mantienen una postura en gran medida observadora en todo momento: «One in a Million» es uno de esos documentales de estudio de personajes filmados con una fluidez tan íntima que uno casi olvida la complejidad de insertar una cámara en este cargado espacio doméstico. (La partitura ricamente conmovedora de Simon Russell le da a algunas escenas la escala intensificada de una ficción desgarradora).
Cuando comienza el proceso, Israa abraza la mirada de la lente y se pregunta si le espera la gloria; A los 21 años, mientras su vida todavía se encuentra en una encrucijada, parece dispuesta a descubrirlo en privado. Sin embargo, siguiendo hasta ahora, este proyecto a largo plazo da una dimensión y particularidad notables al tipo de historia de migrantes que a menudo se cuenta sólo en generalidades periodísticas: muestra, año tras año, cómo el tiempo cura algunas heridas, abre otras y crea muchas.